Israel Centeno
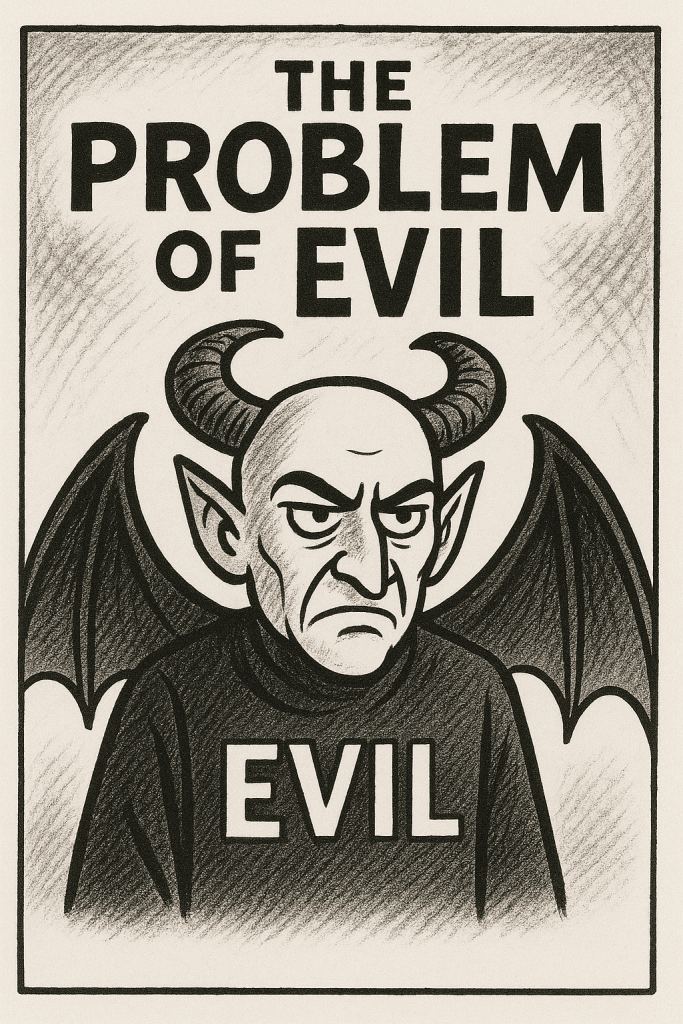
El problema del mal ha sido una de las cuestiones más angustiantes de la tradición occidental. Desde la antigüedad, pensadores y creyentes se han preguntado cómo es posible que en un mundo creado por un Dios bueno y todopoderoso exista tanta maldad y sufrimiento. La paradoja atribuida a Epicuro —si Dios puede eliminar el mal pero no quiere, no es bueno; si quiere pero no puede, no es omnipotente; si puede y quiere, ¿por qué existe el mal?— ha resonado como una herida filosófica sin cerrar. Sin embargo, en el centro de esta inquietud hay una suposición profundamente humana: que el mal es un escándalo que necesita explicación, que debe tener una causa, una lógica, un sentido.
La tradición judeocristiana ha ofrecido múltiples respuestas a esta pregunta, desde San Agustín hasta Simone Weil. Pero ninguna es tan radical como la que ofrece el cristianismo: no una justificación del mal, sino una Encarnación; no una explicación lógica, sino una solidaridad divina que asume el dolor del mundo y lo redime desde dentro. El mal, para el cristianismo, no es algo que Dios elimine por decreto, sino algo que carga sobre sus hombros en la persona de Cristo. Esta respuesta no elimina el escándalo del mal, pero le da una dirección: hacia la cruz y hacia la esperanza de la resurrección.
San Agustín, tras abandonar el maniqueísmo, sostuvo que el mal no es una sustancia, sino una privación del bien: privatio boni. Todo lo que existe fue creado por Dios como bueno; el mal no es una entidad, sino una herida, un vacío donde debió haber plenitud. Es un desorden introducido por la criatura libre, no una falla del Creador. Y sin embargo, esta explicación —tan elegante— deja aún sin respuesta el dolor desgarrador del inocente, la injusticia del mundo, el grito que se eleva en cada Auschwitz y cada Guernica.
La teología clásica, como la de Tomás de Aquino, habla de un “bien mayor” que Dios puede obtener incluso del mal. Desde esa perspectiva, Dios no quiere el mal, pero lo permite porque, en su sabiduría infinita, puede integrarlo en un plan que culmina en un orden más alto. Pero esa visión —aunque puede consolar a quienes confían— no basta para quien está en el centro del dolor. Hay males que, desde nuestra perspectiva finita, no parecen reconciliables con ningún bien superior. Y es ahí donde entra la respuesta cristiana más profunda: Dios no se queda en el cielo contemplando nuestras lágrimas; se hace carne, sufre, muere y resucita.
Desde la cruz, Dios no responde con palabras, sino con sangre, con abandono, con silencio compartido. En Cristo crucificado, Dios no explica el mal, sino que lo vive. Como dijo Simone Weil, “Dios no puede salvarnos sino en la medida en que se entrega a nuestro sufrimiento”. Es un Dios que se retira —como si hiciera un espacio para que la criatura exista— y, al retirarse, da lugar al drama de la libertad. La creación no es sólo un acto de poder, sino un acto de renuncia: Dios se contiene, no impone su voluntad, deja que la historia fluya con sus luces y sombras. Y sin embargo, está presente en todo, como el corazón que late silenciosamente en el centro del mundo.
Desde la perspectiva divina, el ciclo de la naturaleza —nacer, vivir, morir— no es un mal. Es el ritmo mismo de la vida creada. El león que devora a la gacela, la ola que arrasa una aldea, el fuego que consume el bosque, no son males en el orden ontológico del universo. Son expresiones del dinamismo de la creación, de un cosmos que se mueve, se transforma, se regenera. Desde la eternidad, Dios contempla ese ciclo como parte del tejido de la vida. No hay mal en que la hoja caiga del árbol, ni en que el cuerpo envejezca y muera. En ese sentido, el verdadero mal no es natural, sino moral.
Lo que para Dios constituye el verdadero drama no es el temblor de la tierra, sino el temblor del alma que escoge la injusticia. No es el huracán, sino el odio deliberado. Dios ha creado una criatura mínima en el orden cósmico —el ser humano—, pero dotada de un don inmenso: la libertad. Esa libertad es, en cierto modo, la chispa divina en la criatura: lo más parecido a Él mismo. Pero es una libertad marcada por la fragilidad, por la inclinación al mal, por la concupiscencia. En palabras de Weil, las pasiones bajas tienen una energía inmensa: el orgullo, la envidia, la codicia, el deseo de poder. Y lo trágico es que el ser humano, a lo largo de su historia, ha optado tantas veces por esos impulsos, convirtiéndose en un animal cruel, aún más cruel que los depredadores de la selva, porque su crueldad no es instinto sino elección.
Desde los sacrificios humanos de los aztecas hasta las cámaras de gas de los nazis, la historia de la humanidad está marcada por actos de brutalidad que revelan no la necesidad natural, sino la corrupción de la libertad. Civilizaciones enteras han florecido al borde de volcanes, al pie de ríos desbordados, en la línea de fuego de tornados. El hombre desafía a la naturaleza, pero muchas veces no desafía su propia inclinación al mal. Es en la decisión moral —no en la tectónica de placas— donde se libra el verdadero conflicto del cosmos.
¿Podría Dios, en su omnipotencia, suprimir el mal eliminando la libertad? Por supuesto. Bastaría con quitarle al ser humano la capacidad de elegir, y el mal moral desaparecería. Pero entonces también desaparecería el amor, la compasión, la virtud, la redención. Lo que hace que el bien sea auténtico es que puede no ser. Y Dios, que es libre, ha querido criaturas libres, aún sabiendo que esa libertad podía usarse para negarlo, para herir, para destruir. Es un misterio insondable: Dios no se glorifica en el mal, pero acepta el riesgo de que exista para que exista también la posibilidad del amor verdadero.
Y al aceptar ese riesgo, no se limita a observar desde lejos. En Cristo, Dios entra en la historia. Su omnipotencia no se manifiesta anulando nuestra libertad, sino sosteniéndola incluso cuando la usamos contra Él. Su juicio no es un acto de venganza, sino el acto último de justicia: un día vendrá a juzgar a vivos y muertos, y entonces el bien oculto será revelado, y cada lágrima tendrá un nombre. Pero incluso ese juicio es misterio. Porque si en la nueva tierra todo será restaurado, si no habrá más llanto ni muerte ni pecado, entonces surge una pregunta: ¿seguirá existiendo la libertad? ¿Y si existe, cómo evitar que el mal reaparezca?
Esta es quizá la pregunta más profunda: ¿puede haber libertad sin posibilidad de mal? ¿Puede el ser humano, redimido, ser verdaderamente libre y a la vez incapaz de pecar? La tradición cristiana responde que sí: porque la libertad verdadera no es la de elegir entre el bien y el mal, sino la de elegir el bien con plena conciencia, sin error, sin corrupción. En la visión beatífica, en la comunión plena con Dios, el alma no desea ya nada fuera del bien. No porque esté forzada, sino porque finalmente ha sido sanada. Como el hierro fundido ya no recuerda el óxido, así el corazón transformado en Cristo no desea ya el pecado. El cielo no es una cárcel sin opción de pecar; es una libertad consumada en el amor.
Y sin embargo, estamos aún aquí, en la historia. Aquí donde la libertad se arrastra, donde la culpa pesa, donde el mal —moral y natural— sigue rugiendo. Pero en este valle de sombra y de lágrimas, el cristianismo nos dice que Dios no nos ha abandonado. Que en el corazón de todo dolor, Él está. Que en cada elección libre por el bien, participamos de su gloria. Que toda la creación gime esperando la redención, y que esa redención vendrá, porque ya ha comenzado.
El mal no ha sido resuelto. Pero ha sido atravesado. Dios no lo ha eliminado, pero lo ha vencido. Y en la cruz, el horror del mundo se ha vuelto camino de vida. Quizá lo que nos queda no es entender el mal, sino no pactar con él. No justificarlo, sino resistirlo. Y sobre todo, no dejar que nos robe la esperanza
Leave a comment