Epístolas desde el Abismo
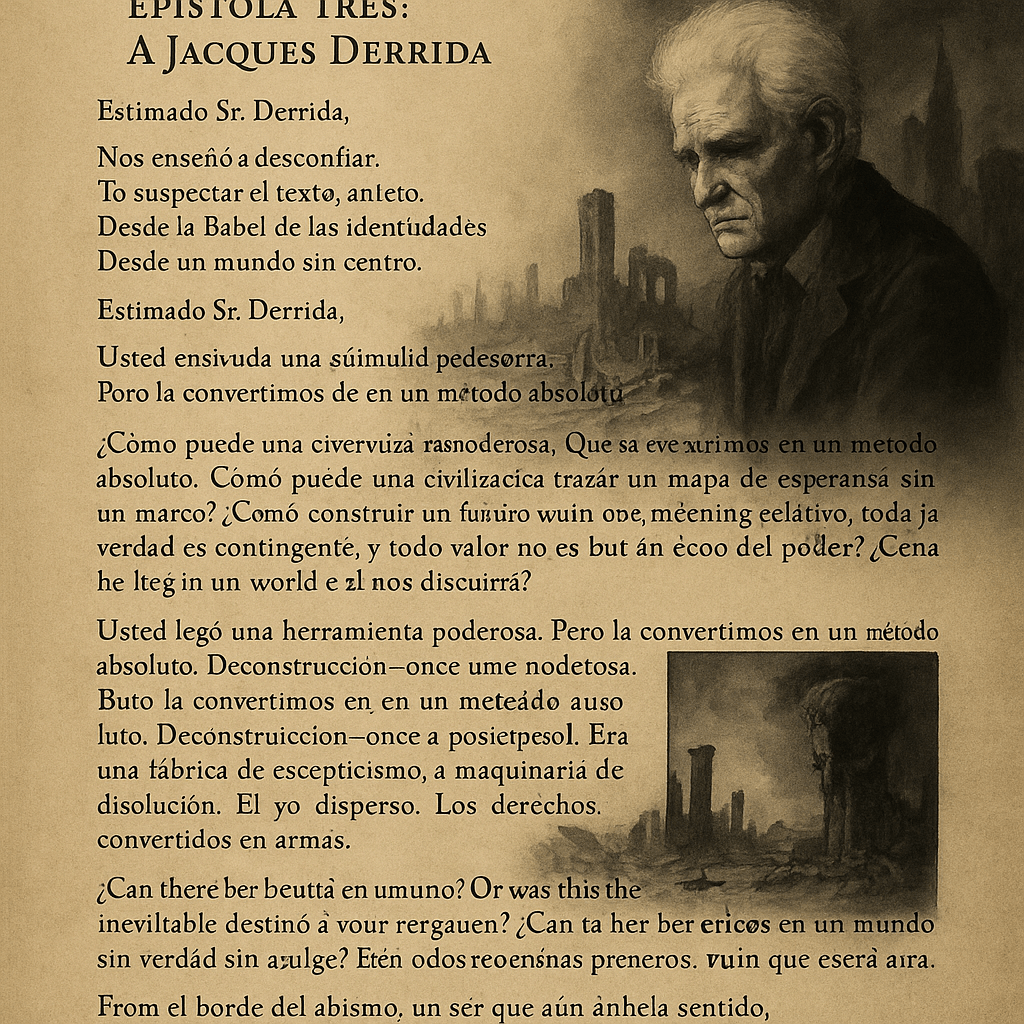
Desde las ruinas del sujeto
Desde la Babel de las identidades
Desde un mundo sin centro
Estimado Sr. Derrida,
Nos enseñó a desconfiar.
A sospechar del texto, de la tradición, del sujeto, del significado mismo.
Nos enseñó a deconstruir.
Y lo hicimos. Con entusiasmo. Con furia. Con precisión académica.
Pero hoy le escribimos desde el otro lado de ese proceso.
Desmantelamos la historia.
Desactivamos las metanarrativas.
Desconfiamos de todo y de todos.
Desarmamos al sujeto hasta que resultó irreconocible.
Reducimos la justicia a una estructura de poder.
Y declaramos a Dios una invención lingüística.
Ahora vivimos entre ruinas simbólicas.
Le preguntamos, con la humildad de quienes han perdido el camino:
¿Cómo puede una civilización trazar un mapa de esperanza sin un marco?
¿Cómo construir un futuro cuando todo significado es sospechoso, toda verdad es relativa, toda belleza es contingente, y todo valor no es más que un eco del poder?
Usted enseñó que toda construcción puede y debe ser desmantelada.
Pero ¿puede el hombre vivir sin construcciones?
¿Sin un consenso mínimo sobre el bien, la justicia, la equidad, la oportunidad?
¿Puede vivir en un mundo donde el único dogma es que no hay dogmas?
¿Donde todo se mueve, pero nada echa raíces?
¿Donde todo es lenguaje, pero ya no hay palabras que unan?
¿Puede una sociedad vivir sin verdades trascendentes, sin Dios, sin alma?
¿Puede siquiera sobrevivir?
Usted legó una herramienta poderosa.
Pero la convertimos en un método absoluto.
La deconstrucción—que alguna vez fue una vía posible hacia la clarificación—se convirtió en
una fábrica de escepticismo,
una maquinaria de disolución.
Y hoy, Sr. Derrida, vivimos en una época de
emoción sin fundamento,
identidades en guerra,
moralidad líquida,
arte sin referencia,
el yo disperso,
los derechos convertidos en armas.
¿No vio usted venir esto?
¿O era este el destino inevitable de su legado?
Vemos ahora cómo sus ideas fueron recogidas por Michel Foucault, quien transmutó el poder en la misma gramática de lo social. Y por Judith Butler, quien redujo el género a pura performance y negó la coherencia del cuerpo. Y por Lyotard, quien proclamó la muerte de las grandes narrativas. Y por Jean-Luc Nancy, quien disolvió la comunidad en fragmentos del ser-con.
Este es el mundo que queda:
Un museo de ruinas, curado por activistas.
Una democracia donde el lenguaje ya no une.
Una civilización donde la literatura es ilegible, la filosofía no se puede enseñar, el arte es inefable.
¿Puede haber belleza en un mundo sin verdad?
¿Puede haber ética en un mundo sin sustancia?
¿Puede haber sentido en un mundo donde todo significante se disuelve?
No preguntamos como enemigos, sino como herederos inquietos:
¿Dónde comienza la reconstrucción?
¿En el silencio? ¿En un retorno a la metafísica? ¿En la humildad? ¿En el misterio?
O quizá, en una larga mirada al abismo—y la decisión de amar de todos modos.
Desde el borde del abismo,
un ser que aún anhela sentido.
Interludio: Sobre la Actualidad y la Potencialidad del Ser, la Memoria y el Paso Más Allá de la Muerte
Para comprender el misterio del yo—ese “yo” que persiste a través del río del tiempo—debemos distinguir entre actualidad y potencialidad, entre el ser que es y el ser que puede llegar a ser.
Aristóteles enseñó que el ser siempre está en movimiento: la bellota es potencialmente un roble. El yo, también, es un devenir. Sin embargo, en medio de ese devenir, hay un sentido de permanencia. Sigo siendo yo, incluso mientras cambio.
La memoria es la silenciosa guardiana del tiempo. Sin memoria, el tiempo desaparece. Porque el tiempo, en su sentido más profundo, no es el tic de un reloj, sino la huella del cambio impresa en un ser consciente. Las piedras no sienten el pasado. Nosotros sí.
Y este yo que recuerda también anticipa. Soy lo que fui, pero también lo que llegaré a ser. El presente, entonces, no es un punto—es un tramo entre la remembranza y la esperanza.
Ahora preguntamos: ¿qué ocurre en la muerte? ¿Qué pasa con este yo, este centro de memoria y anticipación?
Si todo lo que soy es la configuración actual de materia y neuronas, entonces la muerte me disuelve. Pero si soy más que materia—si soy un ser que sabe que es, que recuerda y que anhela—entonces quizá mi ser no se extingue, sino que se transforma.
La fe nos enseña esto: que el alma, como forma del cuerpo y centro de la persona, no se deshace con la descomposición. La resurrección no es la negación de la muerte, sino su transfiguración. En esa esperanza, el alma preserva su identidad, incluso mientras se despoja de su envoltura mortal.
Leave a comment