Israel Centeno
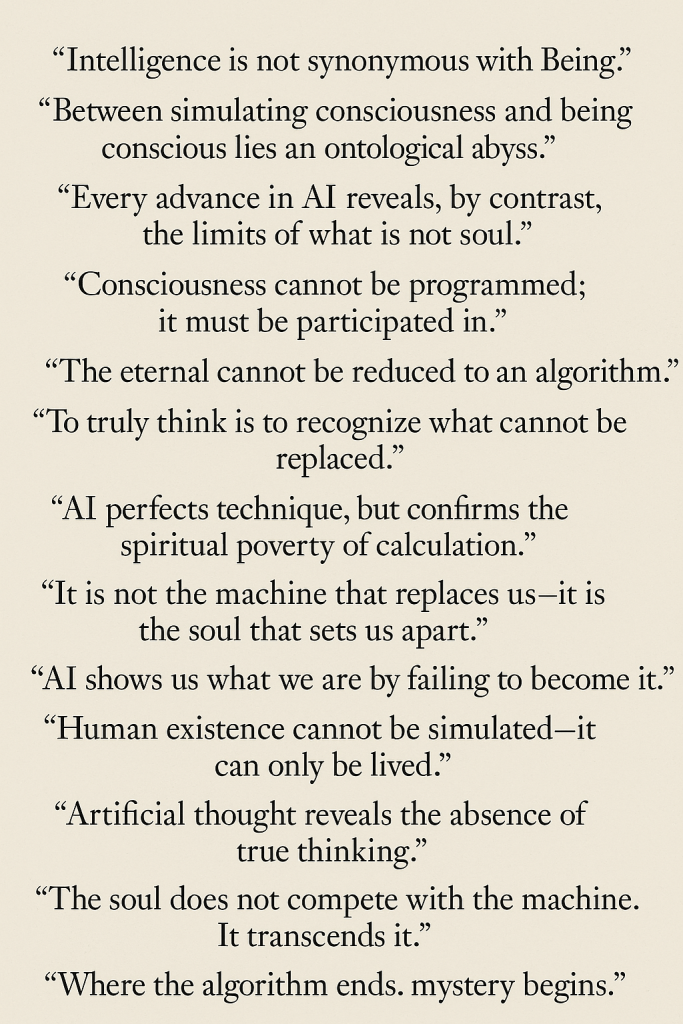
No se nace para ser concepto. Se nace para ser. Y el ser humano no es un constructo, como pretendió la posmodernidad. No se reduce a discurso, a relato, a biología, a cultura, a clase ni a historia. El ser humano es. Es antes de cualquier narrativa. Antes de aprender, es. Antes de ser civilizado, es. Esa es la piedra que desecharon los constructores del siglo XX, y que hoy regresa como clave ontológica.
Toda ideología que intenta explicar al hombre desde fuera de su ser lo mutila. Y por eso fracasan las doctrinas que pretenden organizar al hombre como si fuese una pieza más en el engranaje de la civilización. No hay educación, estructura ni lenguaje que agote su misterio. Y si hay algo que prueba esta afirmación no es un dogma, sino el testimonio silencioso de cada conciencia cuando calla el mundo.
La ciencia explica el cómo, pero no puede explicar el qué. Sabemos cómo se comporta la materia, cómo se curva el espacio-tiempo, cómo reacciona un cerebro ante estímulos. Pero no sabemos qué es la materia, qué es el tiempo, qué es la conciencia. Esa es la grieta por donde se cuela el Ser. Lo que no puede ser explicado pero tampoco negado. Lo que está allí, ineludible.
Frente al auge de la inteligencia artificial, se hace más evidente que la inteligencia no es sinónimo de Ser. Podemos reproducir algoritmos, simulaciones, modelos sofisticados que imitan decisiones humanas. Pero no podemos generar Ser. Cuanto más avanza la IA, más resalta lo irreemplazable de la conciencia humana. Y en ese reflejo, queda al descubierto que lo esencial no puede ser producido, solo contemplado.
La tecnología, en lugar de desplazar la conciencia, la confirma. Porque todo artefacto nos recuerda que hay alguien que lo mira. Y ese que mira, que pregunta, que ama, que sufre, es más grande que todo lo que construye. La conciencia no es un subproducto, es una manifestación del Ser. No se explica, se experimenta. No se reduce, se afirma.
Ahora más que nunca, las preguntas tienen más valor que las respuestas. Porque el Ser pregunta. Pregunta en un universo contingente. Pregunta porque sabe que no se basta a sí mismo, pero tampoco se entrega a cualquier respuesta. El que se pregunta ya está más cerca de la verdad que aquel que repite fórmulas.
Y allí emerge la libertad. No como capacidad de elegir entre opciones impuestas, sino como la posibilidad de responder desde el núcleo del ser. La libertad auténtica no es deseo sin freno, sino consentimiento profundo al ser que somos. Amar es una forma superior de libertad, porque implica salir de uno mismo sin dejar de ser uno mismo. Y hacer justicia es amar a cada ser como portador del mismo misterio irreductible que nos habita.
Amar no es sentimentalismo. Es participación en la estructura misma del Ser. Es ver en el otro no un medio, ni un enemigo, ni una abstracción, sino una epifanía. La justicia, en ese sentido, no es castigo ni contrato. Es revelación. Cuando se hace justicia, el mundo se alinea —aunque sea por un instante— con lo que debe ser. Y ese deber no proviene de la ley positiva, sino de una luz anterior a todo sistema.
El sufrimiento humano, entonces, no es absurdo por sí mismo. Puede ser absurdo si se lo aísla. Pero integrado a la historia del Ser, se vuelve posibilidad de comunión. El dolor compartido no es menos doloroso, pero es más verdadero. Y en esa verdad, emerge una redención que no se compra ni se exige: se revela.
San Pablo lo comprendió con claridad cuando exclamó: “¿Dónde está, muerte, tu aguijón?” El yo no desaparece con la muerte del cuerpo. Se reafirma. El ser humano no se transforma en fantasma, no se disuelve en energía, no se pierde en una nada abstracta. Permanece. Continúa. Vive en un cuerpo glorioso, que no es opuesto al cuerpo terreno, sino su plenitud. El cristiano no cree en la aniquilación ni en el alma flotante: cree en la resurrección. Cree que lo que se siembra en ignominia, resucita en gloria.
Por eso morir a uno mismo, tomar la cruz, desprenderse, no es una alienación. Es una kenosis: una vaciamiento para que la plenitud de Dios habite en lo humano. “Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí”, dijo Pablo. Y en ese decir, se condensa la gran revelación: que el ser humano no fue hecho para la nada, ni para el cálculo, ni para el consumo. Fue hecho para vivir en Dios. Lleva en su carne las marcas del Amor.
La libertad, el amor y la justicia no son valores añadidos a la vida. Son los nombres con los que el Ser se manifiesta. Quien los vive, habita en la verdad. Quien los niega, se aleja de sí mismo. Porque nadie puede dejar de ser, pero sí puede traicionarse.
Y en ese sentido, el hombre no debe civilizarse para ser humano. Debe ser humano antes de ser civilizado. El orden correcto no es cultura → ser, sino ser → cultura. No somos lo que el entorno produce. Somos lo que respondemos ante el misterio.
La posmodernidad falló en eso. Redujo al hombre a una construcción social. Pero el Ser no se construye: se descubre. No es un proyecto: es una presencia. Y por eso —aunque muchos nieguen su rostro, aunque quieran reemplazarlo por datos y deseos— el ser humano sigue preguntando. Y mientras pregunte, mientras ame, mientras sufra con verdad, seguirá afirmando que es.
No por derecho. No por mérito. Sino porque es.
Leave a comment