¿Qué ocurre cuando un escritor desaparece sin escándalo, sin censura, sin juicio? Esta columna explora el caso de Junot Díaz como síntoma de una época en la que el lector ya no decide y la literatura es gestionada por algoritmos y curadores emocionales. Una elegía crítica sobre la omisión como forma moderna de castigo.
Por Israel Centeno
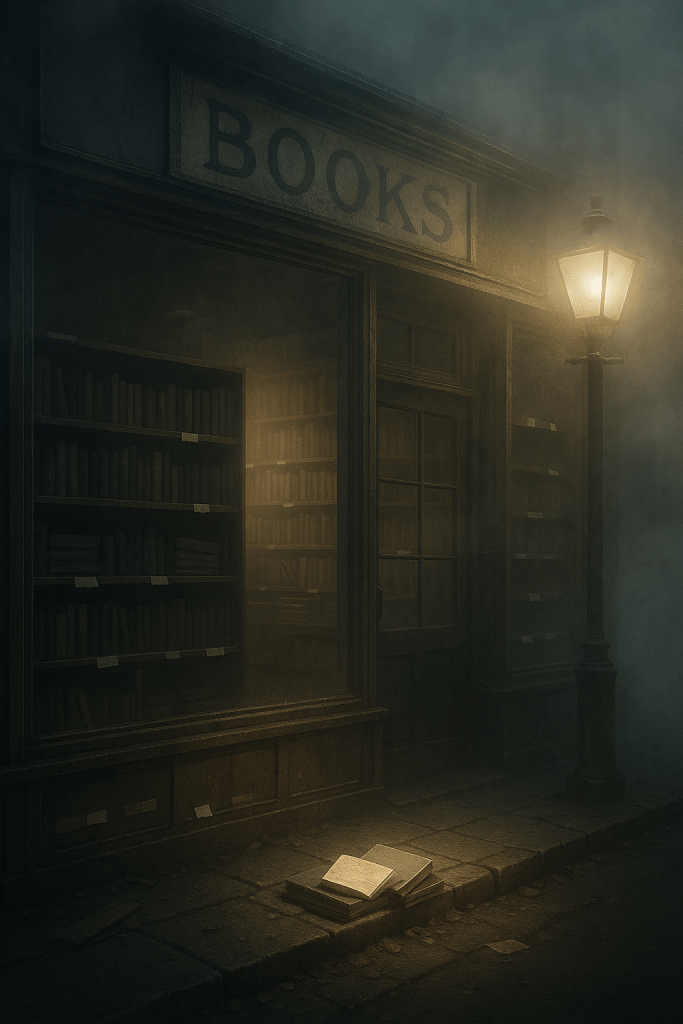
¿Quién lo echa de menos, de verdad? ¿Quién volvió a buscarlo en una librería y no lo encontró? ¿Quién releyó Drown o Oscar Wao y sintió no solo nostalgia literaria, sino rabia política por su desaparición editorial? ¿Quién, entre tantos que alguna vez lo citaron, lo premiaron, lo estudiaron, se ha preguntado en voz alta: ¿dónde está Junot Díaz?
Y sobre todo: ¿quién podía hacer algo al respecto?
Vivimos bajo la ilusión de que el lector tiene la última palabra. Que el gusto lector, masivo o selecto, define el destino de los libros. Que si alguien desaparece, es porque se lo buscó. Porque falló. Porque el público, como juez último, lo retiró del juego.
Pero eso, si alguna vez fue cierto, ya no lo es. El lector, en la era del algoritmo emocional y de la curaduría institucional, no es un soberano: es un usuario terminal. No escoge. Le escogen. No decide. Le ofrecen. Y lo que no le ofrecen, simplemente no existe.
Junot Díaz no fue silenciado por sus lectores. Fue silenciado antes de que los lectores pudieran siquiera decir algo. Se lo retiró de la conversación. No por decreto, sino por omisión. No por desprecio masivo, sino por curaduría silenciosa. Nadie lo defendió porque nadie supo que debía hacerlo. Y cuando alguien desaparece sin gritos, sin censura explícita, la mayoría asume que algo habrá hecho. Y pasa la página.
Nos gusta creer que el lector es soberano. Que decide. Que tiene la última palabra. Pero eso solo es cierto en la ficción que sostiene la industria cultural. En realidad, el lector es el último eslabón de una cadena de decisiones previas: de marketing, de legitimación crítica, de algoritmos, de redes, de premios, de cuotas temáticas, de modas emocionales. El lector compra lo que ve. Y ve lo que le muestran. Y lo que no le muestran, no existe.
Por eso Junot Díaz pudo desaparecer sin ruido: porque nadie le dio al lector la oportunidad de extrañarlo. Porque en vez de un debate público, lo que hubo fue una niebla: cancelaciones sin firma, desinvitaciones sin nota, premios en silencio. El lector no lo expulsó. El lector simplemente no lo vio más.
Esto no es nuevo. La censura ha adoptado nuevas máscaras. Antes eran decretos, listas negras, órdenes de detención. Hoy son métricas, narrativas “aceptables”, recomendaciones, catálogos de inclusión. Ya no se quema un libro: se le deja de nombrar. Ya no se prohíbe a un autor: se le omite con cortesía progresista.
Y mientras tanto, el lector sigue creyendo que decide. Que su gusto manda. Que la lectura es libre. No nota que elige entre lo ya elegido, que aplaude entre lo ya premiado, que rechaza lo que ya fue marcado como “problemático”.
Pero también hay otra figura, más cercana al poder cultural, que influye silenciosamente en esa desaparición: el académico curador, el guardián del canon fluctuante. Hay escritores que son castigados no por lo que escriben, sino por no deberle nada a nadie. Porque no besaron anillos, porque no aprendieron el dialecto de las capillas académicas, porque no se ofrecieron como mártires de ocasión ni se dejaron apadrinar por círculos afectivos. Y entonces, algunos académicos —no todos, pero los que reparten visibilidad con astucia clerical— toman venganza no con ataques, sino con omisión.
En la iglesia, se llama pecado confesado. En la academia, se llama pecado recordado. Y a los escritores que alguna vez fueron incómodos, que no están ni en este grupo ni en aquel, que no caen bien, se les borra del mapa con una sonrisa y un panel sobre justicia narrativa en la agenda del semestre.
No hay nada más violento que una omisión estratégica. No hay castigo más eficaz que el olvido administrado.
Y mientras tanto, los que se alinean, los que deben favores, los que repiten el guion emocional de la época, se multiplican en menciones, becas, artículos, prólogos, tesis. El lector no decide quién aparece allí. El lector solo confirma lo que ya fue decidido.
La caída de Junot Díaz revela que la literatura actual ya no se mide solo por su potencia estética o su valor simbólico, sino por su capacidad de encajar sin fricciones en el relato dominante. Si eres latino, pero no haces del dolor una pieza exótica; si eres hombre, pero no ensayas una culpa performativa; si escribes desde el margen, pero no militas en la causa del día, entonces te vuelves ilegible para el sistema.
Y cuando eso ocurre, el lector ni se entera.
Porque el lector ya no es soberano. Es cliente de una sensibilidad curada. Y lo que no entra en la sensibilidad del momento, no se le ofrece.
Entonces, ¿qué nos queda? Resistir desde el margen. Escribir sin pedir permiso. Nombrar lo que se quiere borrar. Y recordar que el lector, si aún quiere ser libre, debe desconfiar de todo lo que se le entrega listo para aplaudir.
Junot Díaz no fue juzgado por sus lectores. Fue retirado antes del juicio. Y eso dice más del sistema que lo desapareció que de él.
Yo no creo que el lector tenga la última palabra. Pero puede —si se atreve— recuperar la primera.
Leave a reply to exuberant1ef5447547 Cancel reply