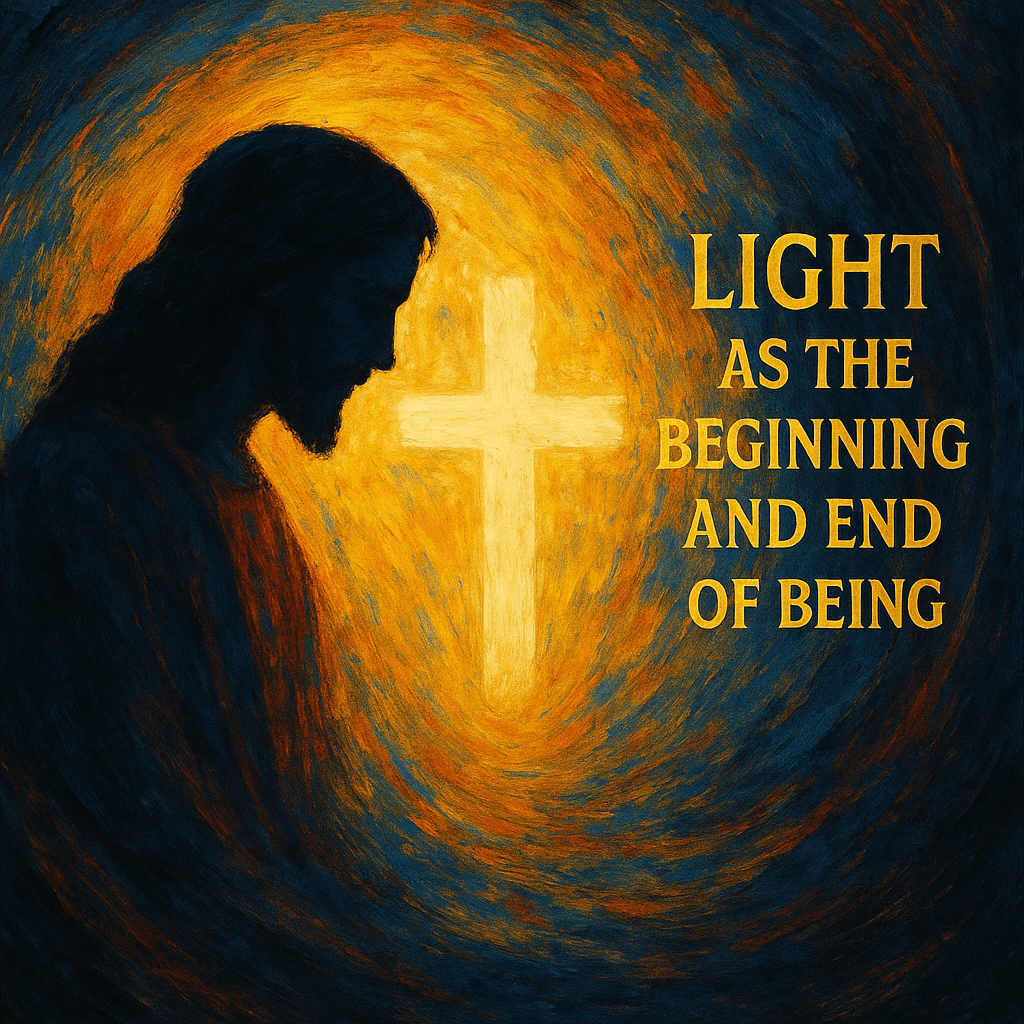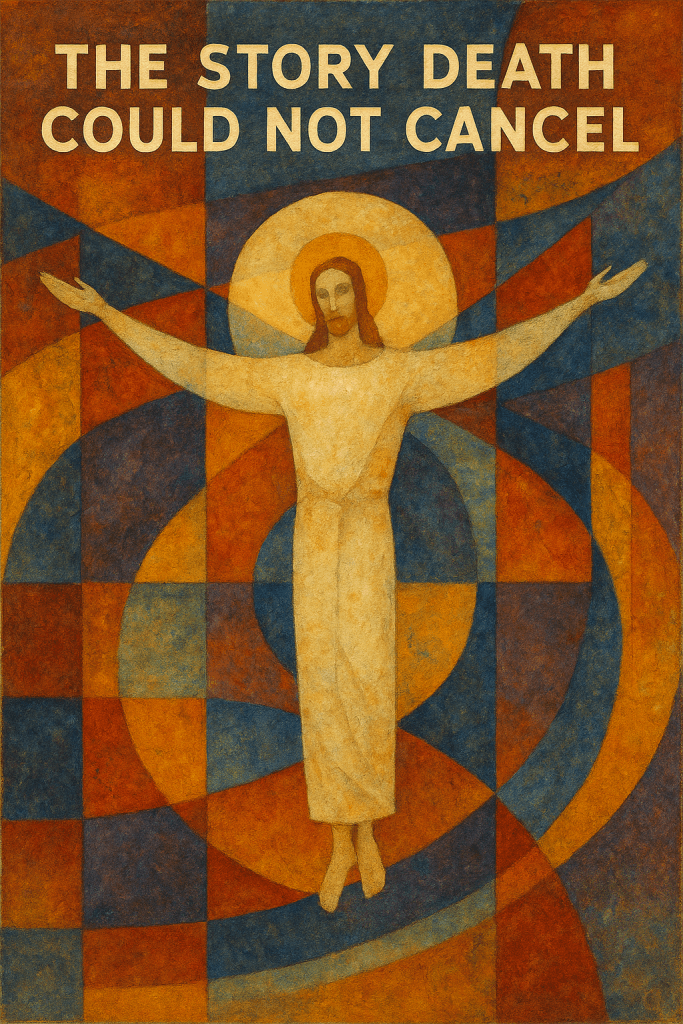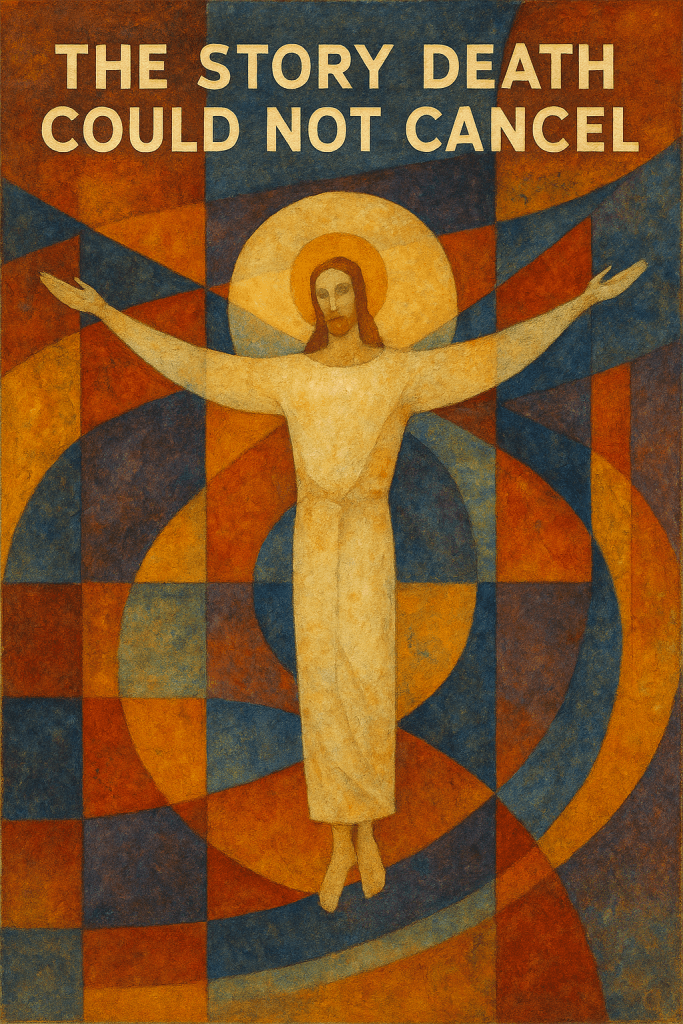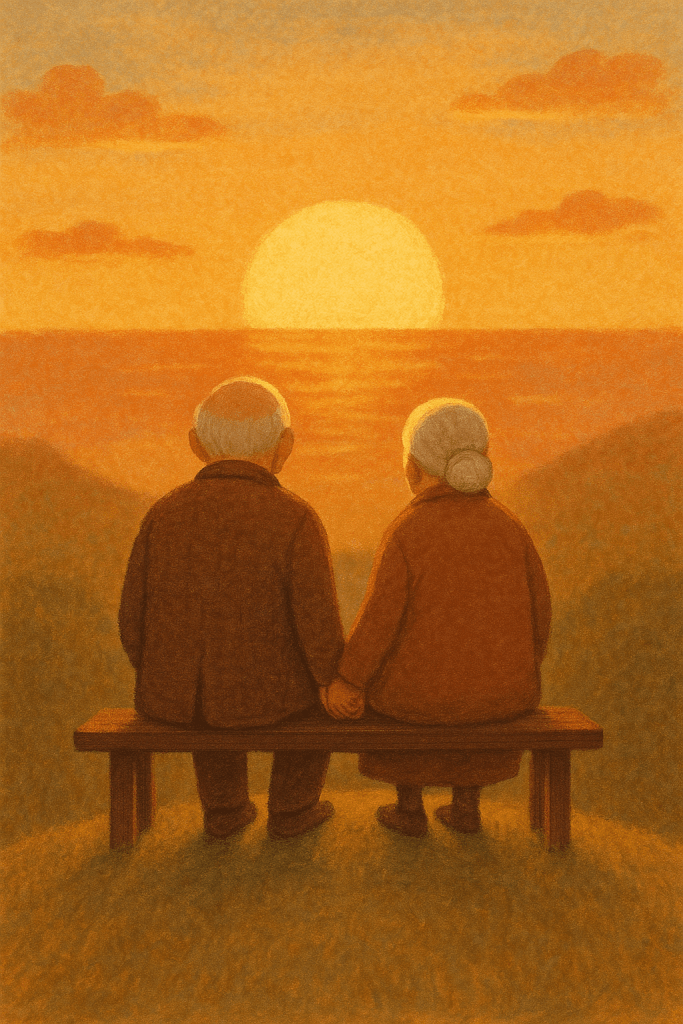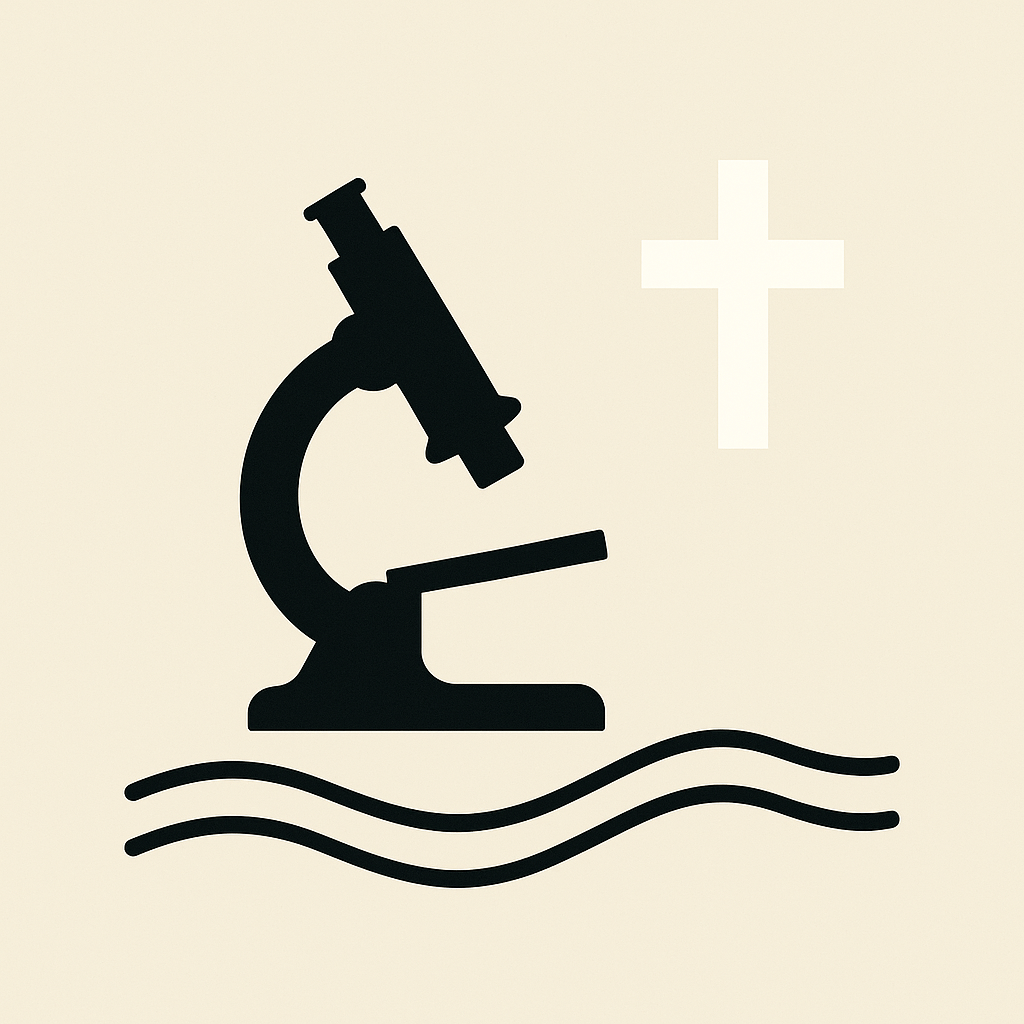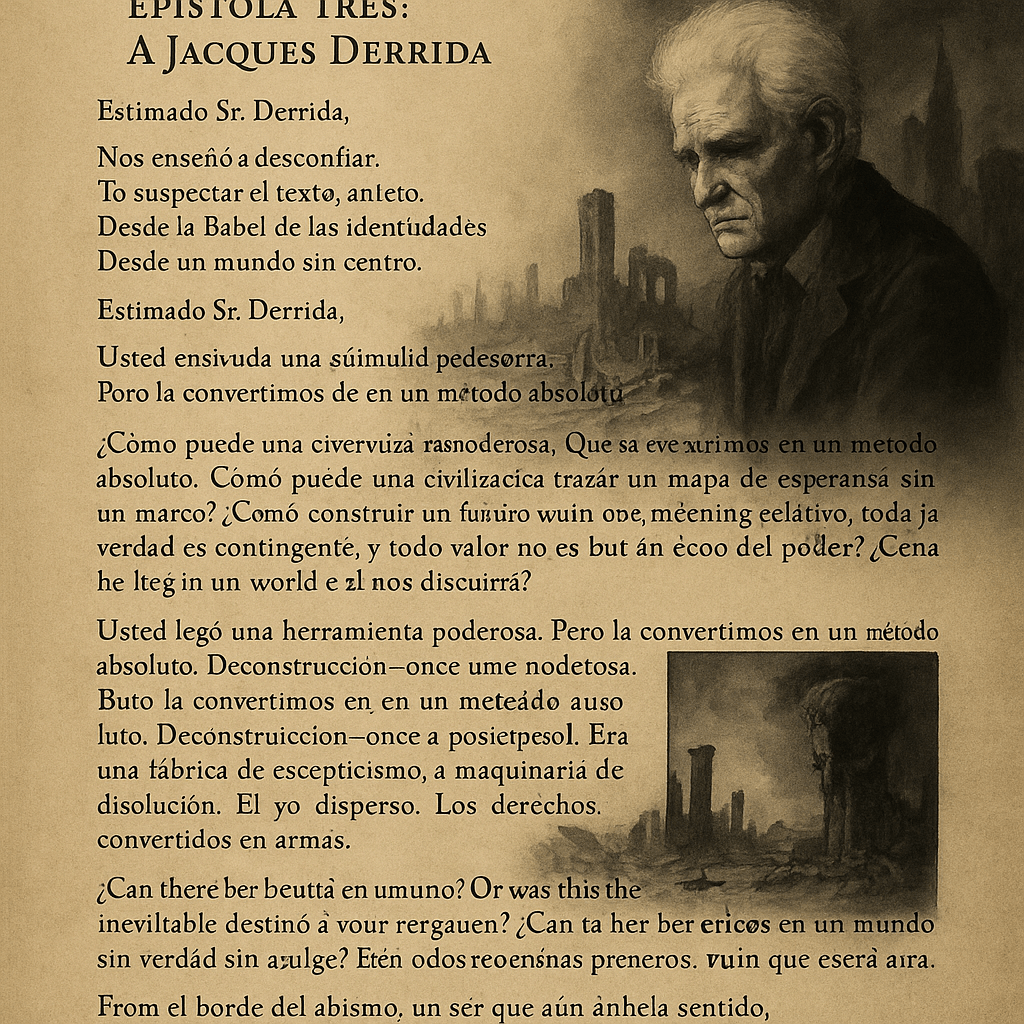Spanish English Version
Israel Centeno
*«Jesús dijo: el mal no prevalecerá.
Nunca dijo que la Iglesia estaría libre del mal en cada uno de sus pasos,
solo que el mal se alzaría… y que, al final, no prevalecería».*
Mitos sobre la Iglesia Católica: Entre la leyenda negra y la historia
Israel Centeno
Introducción
Pocas instituciones han sido objeto de tantas críticas, caricaturas y leyendas como la Iglesia Católica. Su peso en la historia de Occidente la convirtió en blanco de propaganda anticlerical durante el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, y más tarde del laicismo moderno. Por supuesto, la Iglesia ha cometido errores y pecados graves: nadie puede negarlos sin caer en una apologética ciega. Pero tampoco puede reducirse una institución de dos milenios a clichés de panfleto. La llamada leyenda negra —alimentada por los rivales de España, por el anticatolicismo protestante y por la propaganda ilustrada— ha fijado en la memoria popular imágenes que muchas veces no resisten el contraste con la historia real.
Este ensayo revisa algunos de los principales mitos: las Cruzadas, la Inquisición, Galileo, la acusación de idolatría, los papas corruptos, el Opus Dei, la pederastia, el Banco Ambrosiano, la supuesta oposición a la ciencia, la evangelización en América, la esclavitud y otros episodios. La intención no es justificar ni encubrir, sino separar la sombra de la caricatura y reconocer la luz donde se ha querido ocultar.
Las Cruzadas: entre defensa y mito
Mito: Las Cruzadas fueron guerras de fanáticos religiosos que invadieron tierras ajenas y asesinaron inocentes en nombre de la fe.
Realidad: Las Cruzadas surgen como respuesta a siglos de expansión islámica sobre territorios cristianos y a las amenazas contra los peregrinos en Tierra Santa. No fueron una “invasión sin causa”, sino un intento —imperfecto y cargado de intereses políticos— de recuperar los lugares santos y defender a los fieles orientales. Hubo excesos y episodios vergonzosos, como el saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada, pero reducir todo el movimiento a barbarie fanática es una simplificación nacida de la propaganda ilustrada y laicista.
Paradójicamente, mientras se exagera la violencia de las Cruzadas, se silencian episodios mucho más sangrientos ocurridos en países protestantes o laicos. En territorios calvinistas —Suiza, Escocia, Países Bajos, regiones de Alemania— las cacerías de brujas cobraron decenas de miles de vidas. Solo en el Sacro Imperio Germánico se calcula que unas 15.000 mujeres fueron ejecutadas por supuesta brujería. Inglaterra, tras la Reforma, vivió oleadas similares de persecución. Y en Francia, bajo el Terror revolucionario, la guillotina acabó con más vidas en unos pocos años que la Inquisición en siglos.
Así, el mito de las Cruzadas como “máxima expresión del fanatismo católico” oculta el contexto histórico que las originó e ignora violencias aún mayores desatadas en otras latitudes. La historia exige matices: ni glorificación ingenua ni caricatura propagandística.
La Inquisición: mito y propaganda
Lejos del mito popular, la Inquisición española no fue una orgía sangrienta que devoró millones de inocentes. La investigación histórica más seria muestra que, en tres siglos de actividad, las ejecuciones estuvieron entre tres y cinco mil: una cifra muy inferior a la “leyenda negra” difundida por los enemigos de la monarquía hispana. Y si se compara, el contraste es abrumador: en la Inglaterra de la Reforma, las cacerías de brujas se cobraron decenas de miles de vidas; en la Francia revolucionaria, la guillotina del Terror despachó a más de 16.000 personas en pocos años; y las revoluciones modernas, herederas de ese espíritu, multiplicaron el baño de sangre en nombre de la libertad y la igualdad.
En la propia España, no eran pocos los que preferían caer en manos de la Inquisición antes que en las cárceles del rey. El tribunal eclesiástico, con todos sus defectos, era más garantista que los procesos civiles: ofrecía defensa, abogados y apelaciones. La leyenda negra que se levantó contra el Santo Oficio se alimentó de la imprenta, nacida en países enemigos políticos y religiosos de España. Panfletos, grabados y libelos circularon por Europa mostrando supuestos tormentos que en realidad correspondían a prácticas seculares del norte, pero que se atribuían al tribunal español para desacreditarlo. Así se forjó una imagen monstruosa más de propaganda que de archivo.
Galileo y la ciencia
Otro mito recurrente acusa a la Iglesia de enemiga de la ciencia, de haber perseguido a Galileo por defender la verdad. La realidad es más matizada. Galileo era católico, amigo de cardenales, protegido por el papa Urbano VIII, y trabajaba en una institución que ya apoyaba la astronomía copernicana. El conflicto fue más político y personal que científico: Galileo insistió en presentar su modelo como verdad absoluta cuando aún no había pruebas concluyentes, y ridiculizó a su propio protector en un diálogo publicado. Fue condenado por desobediencia, no por hacer ciencia.
Esto no exonera a la Iglesia de su error, pero muestra que no se trató de una persecución sistemática contra el conocimiento. Prueba de ello es que la Iglesia fundó universidades, observatorios y academias científicas. Y hoy, lejos del mito, no existe un dogma “antievolucionista”: desde Pío XII hasta Juan Pablo II y Francisco, la teoría de la evolución se reconoce como compatible con la fe, siempre que se afirme que el alma humana es don divino.
Acusación de idolatría
Se acusa a los católicos de ser “idólatras”, adoradores de imágenes. La teología distingue entre latría (adoración solo a Dios), dulía (veneración a los santos) e hiperdulía (a la Virgen María). Las imágenes no son dioses, sino medios pedagógicos y devocionales. Ya el Antiguo Testamento contenía signos materiales: los querubines del Arca, la serpiente de bronce en el desierto. La iconoclasia protestante redujo esa riqueza simbólica a un rechazo absoluto, confundiendo símbolo con ídolo.
Papas corruptos y corrupción institucional
Es cierto que hubo papas corruptos: el “siglo oscuro” del X o los Borgia en el Renacimiento son ejemplos vergonzosos. Pero estos casos fueron excepcionales dentro de 266 pontífices que incluyen mártires, santos y reformadores. Lo sorprendente no es que haya habido papas corruptos, sino que, a pesar de ellos, la doctrina se haya mantenido intacta: el depósito de la fe sobrevivió a sus peores guardianes, cumpliéndose la promesa de Cristo.
Del mismo modo, instituciones eclesiales se corrompieron en épocas concretas, pero siempre surgieron santos y reformadores: Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Catalina de Siena. La corrupción existe, pero también la santidad que florece en la misma Iglesia.
Escándalos modernos: pederastia y Banco Ambrosiano
Sería falso negar que la Iglesia ha vivido escándalos terribles. Los abusos sexuales cometidos por clérigos y las omisiones en su manejo son una herida abierta. Por décadas primó una cultura de silencio que pretendía proteger la institución a costa de las víctimas. Hoy la Iglesia reconoce ese pecado y ha adoptado políticas de tolerancia cero, ha expulsado sacerdotes culpables, creado protocolos de prevención y colaborado con la justicia. No es una batalla ganada, pero es un camino asumido.
En lo financiero, el caso del Banco Ambrosiano mostró la vulnerabilidad del Vaticano cuando se mezcla con intereses de poder y dinero. Fue un escándalo que impulsó reformas de transparencia, auditorías y control, aunque la mancha histórica quedó.
Estos pecados no son mitos, sino realidades dolorosas. Pero es falso hacer de ellos la esencia de la Iglesia. Ella misma ha demostrado capacidad de autocrítica y reforma, sin abandonar su misión espiritual.
El mito del Opus Dei
El Opus Dei ha sido presentado como “la mano siniestra” de la Iglesia: conspirativa, elitista, manipuladora. La realidad es más compleja. Hay exmiembros que denuncian abusos y secretismo, pero también fieles que lo viven como vocación seria de santificación en la vida ordinaria. Periodistas como John Allen Jr. han mostrado que gran parte de su mala fama proviene del sensacionalismo o de novelas como El Código Da Vinci. No es una secta fuera de control, sino una prelatura personal aprobada por la Iglesia, con luces y sombras como cualquier otra institución.
Evangelización en América
Se dice que la evangelización fue solo imposición y destrucción cultural. Pero junto a abusos reales, hubo una corriente de defensa y respeto. Antonio de Montesinos denunció la esclavitud en 1511; Bartolomé de las Casas dedicó su vida a los indígenas; Francisco de Vitoria elaboró el derecho de gentes reconociendo su dignidad.
Lejos de destruir lenguas, los misioneros escribieron gramáticas y catecismos en náhuatl, quechua, guaraní. La primera imprenta del continente imprimió en lenguas nativas. Las reducciones jesuíticas de Paraguay fueron comunidades autónomas donde el guaraní fue lengua oficial y florecieron la música y el arte. Hubo imposición, sí, pero también defensa, diálogo y protección.
La Iglesia y la esclavitud
Se afirma que la Iglesia apoyó la esclavitud desde el inicio. Pero ya a finales del siglo XV, el cardenal Cisneros aconsejó a los Reyes Católicos no permitirla. En 1537, Paulo III declaró en Sublimis Deus que los indios “son verdaderamente hombres” y no podían ser esclavizados. Los dominicos, jesuitas y teólogos de Salamanca denunciaron la esclavitud como contraria al derecho natural.
Al no hallar justificación en el Evangelio, los colonizadores recurrieron a Aristóteles y su noción de “esclavos por naturaleza” para legitimar lo injustificable. El Evangelio no sostiene la esclavitud; proclama la dignidad de todo ser humano.
Es cierto que hubo contradicciones: silencio frente a la esclavitud africana, clérigos cómplices, aplicación débil de principios. Pero las primeras críticas sistemáticas a la esclavitud en la era moderna surgieron precisamente desde dentro de la Iglesia.
Conclusión
La Iglesia Católica tiene sombras reales: papas corruptos, silencios vergonzosos, abusos criminales. Pero también ha sido víctima de caricaturas propagandísticas que exageran o deforman episodios. Cruzadas, Inquisición, Galileo, evangelización, esclavitud: ninguno puede entenderse sin contexto histórico y sin reconocer la ambivalencia humana que atraviesa toda institución.
El Evangelio no justifica la esclavitud, la fe católica no prescribe idolatría, y la ciencia nunca fue sistemáticamente perseguida por la Iglesia. Los mitos sobreviven porque simplifican. La verdad, en cambio, exige reconocer lo complejo: la Iglesia es santa en su origen, pero pecadora en sus miembros. Su historia no es relato de perfección, sino de gracia que actúa en medio del barro.
*“Jesus said: the evil one shall not prevail.
He never said the Church would be free of evil at every step,
only that evil would rise —and yet would not prevail.”*
Myths about the Catholic Church: Between the Black Legend and History
Introduction
Few institutions have been the target of so many criticisms, caricatures, and legends as the Catholic Church. Its weight in the history of the West made it the focus of anticlerical propaganda during the Renaissance, the Reformation, and the Enlightenment, and later of modern secularism. Of course, the Church has committed grave errors and sins—no one can deny them without falling into blind apologetics. But neither can an institution of two millennia be reduced to pamphlet clichés. The so-called Black Legend—fueled by Spain’s rivals, Protestant anti-Catholicism, and Enlightenment propaganda—has fixed in popular memory images that often do not withstand historical scrutiny.
This essay revisits some of the main myths: the Crusades, the Inquisition, Galileo, the accusation of idolatry, corrupt popes, Opus Dei, clerical abuse, the Banco Ambrosiano, the supposed opposition to science, forced evangelization in the Americas, slavery, and other episodes. The aim is not to justify or conceal, but to separate shadow from caricature, and to acknowledge the light where it has been deliberately obscured.
The Crusades: between defense and myth
Myth: The Crusades were nothing more than wars of fanatic religious zealots invading foreign lands and killing innocents in the name of faith.
Reality: The Crusades arose as a response to centuries of Islamic expansion into Christian territories and to threats against pilgrims in the Holy Land. They were not an “unprovoked invasion,” but an attempt—imperfect and laden with political interests—to recover holy places and defend Eastern Christians. There were excesses and shameful episodes, such as the sack of Constantinople in the Fourth Crusade, but reducing the entire movement to fanatical barbarism is a simplification born of later Enlightenment and secular propaganda.
Paradoxically, while the violence of the Crusades is exaggerated, far bloodier episodes in Protestant or secular countries are often ignored. In Calvinist strongholds—Switzerland, Scotland, the Netherlands, and parts of Germany—the witch hunts claimed tens of thousands of lives. In the Holy Roman Empire alone, around 15,000 women were executed for alleged witchcraft. England, after the Reformation, witnessed similar waves of persecution. And in France, during the secular Terror, the guillotine executed more lives in a few short years than the Inquisition did in centuries.
Thus, the myth of the Crusades as the “supreme expression of Catholic fanaticism” hides the historical context that gave rise to them and ignores even greater violence unleashed elsewhere. History demands nuance: neither naïve glorification nor propagandistic caricature.
The Inquisition: myth and propaganda
Far from the popular myth, the Spanish Inquisition was not a bloodthirsty machine devouring millions of innocents. Serious historical research shows that, in three centuries of activity, executions numbered between three and five thousand—a figure vastly lower than the “Black Legend” spread by Spain’s political enemies. Compared to other contexts, the contrast is striking: in Reformation England, witch hunts took tens of thousands of lives; in revolutionary France, the secular guillotine of the Terror dispatched more than 16,000 people in just a few years; and modern revolutions, heirs of that spirit, multiplied the bloodshed in the name of liberty and equality.
In Spain itself, many preferred to fall into the hands of the Inquisition rather than the king’s prisons. The ecclesiastical tribunal, with all its flaws, offered more guarantees than civil courts: defense, lawyers, appeals. The “Black Legend” against the Holy Office fed on the printing press, born in countries that were both political and religious enemies of Spain. Pamphlets, engravings, and libels circulated across Europe depicting supposed torments that in fact belonged to secular practices in the north, but were attributed to the Spanish tribunal to discredit it. Thus was forged a monstrous image owed more to propaganda than to the inquisitorial archives.
Galileo and science
Another recurring myth accuses the Church of being an enemy of science, persecuting Galileo for defending the truth. The reality is more nuanced. Galileo was Catholic, friend of cardinals, protected by Pope Urban VIII, and worked within an institution that already supported Copernican mathematical astronomy. The conflict was more political and personal than scientific: Galileo insisted on presenting his model as absolute truth when conclusive evidence was not yet available, and he ridiculed his own protector in a published dialogue. He was condemned for disobedience, not for doing science.
This does not exonerate the Church’s mistake, but it shows there was no systematic persecution of knowledge. Proof lies in the fact that the Church founded universities, observatories, and scientific academies. Today, far from the myth, there is no “anti-evolutionist” dogma: from Pius XII to John Paul II to Francis, evolution has been recognized as scientifically valid and compatible with faith, provided the human soul is affirmed as a divine gift.
The charge of idolatry
Catholics are often accused of “idolatry,” of worshiping images and statues. Catholic theology distinguishes clearly between latria (adoration of God alone), dulia (veneration of saints), and hyperdulia (the Virgin Mary). Images are pedagogical and devotional means, not gods. Even in the Old Testament, material symbols appear: the Ark of the Covenant adorned with cherubim, the bronze serpent in the desert. Protestant iconoclasm simplified this symbolic richness into absolute rejection, confusing symbol with idol.
Corrupt popes and institutional corruption
It is true there have been corrupt popes: the 10th century “Dark Age,” or the Borgia papacy in the Renaissance, present scandalous figures of worldliness. But these cases, though real, are exceptions within a history of 266 popes that includes martyrs, saints, and reformers. What is surprising is not that there were corrupt popes, but that despite them doctrine remained intact: the deposit of faith survived its worst guardians, fulfilling Christ’s promise.
Likewise, ecclesial institutions have been corrupted at various times, but movements of reform always arose from within: Francis of Assisi, Teresa of Ávila, Catherine of Siena. Corruption is real, but so too is the holiness that flourishes inside the same Church.
Modern scandals: clerical abuse and the Banco Ambrosiano
It would be false to deny that the Church has endured terrible scandals in recent times. Sexual abuse by clergy and omissions in handling it remain an open wound. For decades a culture of cover-up prevailed, thought to protect the institution at the cost of victims. Today the Church acknowledges this sin and has advanced toward zero-tolerance policies, laicization of guilty clerics, prevention protocols, and collaboration with civil justice. It is not a battle won, but a path assumed.
Financially, the Banco Ambrosiano case revealed the Vatican’s vulnerability when mingled with power and money. The scandal prompted reforms in transparency, auditing, and control, though the historical stain remains.
These sins are not “myths”: they are painful realities. But it is false to make them the Church’s essence. She has shown herself capable of self-criticism and reform, without abandoning her spiritual mission.
The myth of Opus Dei
Opus Dei has been depicted as the Church’s “sinister hand”: conspiratorial, elitist, manipulative. The reality is more complex. There are testimonies from ex-members denouncing abusive practices, aggressive recruitment, or secrecy, but there are also faithful who live it as a serious vocation of sanctification in ordinary life. Journalists like John Allen Jr. have shown that much of its bad reputation comes from sensationalism or novels like The Da Vinci Code. Opus Dei is not a rogue sect but a personal prelature approved by the Church, with lights and shadows like any other institution.
Forced evangelization in the Americas
It is often said that evangelization of native peoples was nothing but imposition and cultural destruction. History shows another side: alongside real abuses, there was a strong current of defense and respect. Fray Antonio de Montesinos denounced slavery in 1511; Bartolomé de las Casas devoted his life to indigenous causes; Francisco de Vitoria elaborated the law of nations recognizing their dignity.
Far from destroying languages, missionaries wrote grammars and catechisms in Nahuatl, Quechua, and Guaraní. The first printing press in the Americas produced books in native tongues. Jesuit reductions in Paraguay were experiments in autonomous communities where Guaraní was the official language and music and arts flourished. There was imposition, yes, but there was also defense, dialogue, and protection.
The Church and slavery
Another myth says the Church supported slavery from the start. In truth, as early as the 15th century, Cardinal Cisneros advised the Catholic Monarchs not to permit it. In 1537, Pope Paul III, in Sublimis Deus, declared that the Indians “are truly men” and could not be enslaved. Dominicans, Jesuits, and Salamanca theologians denounced slavery as contrary to natural law.
Colonial powers, unable to find justification in the Gospels, turned instead to Aristotle and his idea of “natural slaves” to legitimize the unjustifiable. The Gospel offers no support for slavery; rather, it proclaims the dignity of every human being.
Contradictions did exist: silence regarding African slavery, complicit clerics, weak application of principles. Yet the first systematic modern critiques of slavery arose precisely from within the Church.
Conclusion
The Catholic Church bears real shadows: corrupt popes, shameful silences, criminal abuses. But she has also been the target of caricatures and propaganda, exaggerating or distorting episodes to discredit her. The Crusades, the Inquisition, Galileo, evangelization, slavery—none of these can be understood without historical context and the recognition of human ambivalence in every institution.
The Gospels do not justify slavery, Catholic faith does not prescribe idolatry, nor was science systematically opposed by the Church. Myths survive because they simplify. Truth, on the other hand, demands complexity: the Church is holy in her origin, but sinful in her members. Her history is not a tale of perfection, but of grace at work in the midst of human frailty.
The Catholic Church in the U.S. Is Leaving Its Children Alone
The Catholic Church in the United States faces a paradox. It is rich in resources, with impressive buildings, structured parishes, and a long history. Yet, too often, it feels absent in the very thing that defines it: pastoral presence.
I say this not as an outsider, but as someone who has lived the journey. My conversion to the Church happened before 2011. I was married in the Church, my daughters were baptized, I received and confirmed the sacraments. But I lived distracted—career, politics, personal ambitions—faith was at the margins. I was, at best, lukewarm.
Then came exile, violence, and loss. Between 2009 and 2010, I endured beatings, kidnapping, a short period of torture, and the collapse of my country under messianic populism. I discovered the solitude of abandonment—only shallow sympathy on Facebook or Twitter. And yet, in Montserrat, through the Virgin, I received a grace from the Holy Spirit that changed everything. It was there that my Catholic faith ceased to be cultural and became life itself.
But faith does not grow in a vacuum. I tried to form my daughters in the faith. I failed. First, because I did not firmly warn them against a church that calls itself Christian but is not recognized as such by interfaith consensus. Their contact with it only deepened their prejudice against Catholicism. Later, when we moved to the U.S., I failed again: I did not resist the ideological reprogramming in universities. Out of naivety, I believed academia was neutral. I did not see that my daughters were being reshaped, that they were losing their faith under the guise of education. The irony is bitter: we are still in debt for the privilege of financing that “re-wiring.”
And where was the Church? Where was the pastor to guide us? In America, I found closed churches, communities difficult to enter, pastoral care nearly invisible. Even when I sought spiritual direction in writing, the answers were absent or perfunctory.
That vacuum has been filled—by influencers and YouTubers. Many present themselves as guides, but they are often more concerned with their brand, their followers, or their ideology than with the Gospel. Protestants, for all our differences, show greater consistency in their evangelizing mission. They are out in the streets, on the phone, in people’s homes. The Catholic Church, meanwhile, risks leaving her children adrift in the hands of algorithms.
I cannot leave the Church. The sacraments bind me to Christ for eternity. But I must say it clearly: the Church in the United States is too often absent where it should be most present. If it continues this way, many more Catholics will look for their answers elsewhere—and they will find only noise, ideology, and manipulation.
The solution is not complicated. Open the churches. Lengthen the hours. Train and send more confessors and spiritual directors. Make pastors visible. Show up. The Gospel cannot be reduced to office schedules or parish bureaucracy.
I remain Catholic, and I reaffirm my faith in the creed and the sacraments. But I cry out as a son of the Church: do not leave us alone. Do not abandon the field to digital mirages and charismatic impostors. The pastoral mission of the Catholic Church is to walk with her people. If we do not see that presence, we risk losing not just a generation, but the soul of the Church’s mission in this land.